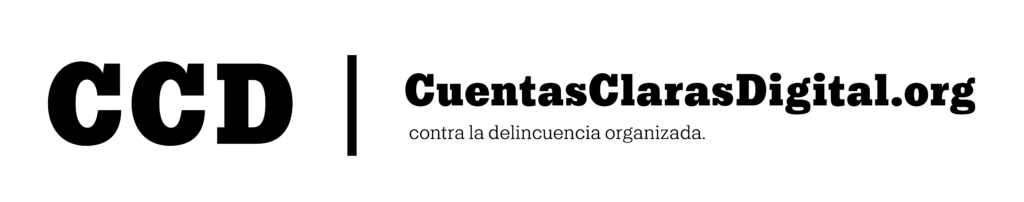Este 7 de abril se cumplieron doscientos cinco años de la llegada, por vez primera, de Pablo Morillo a Margarita. A Juan Bautista Arismendi, jefe patriota de la isla, le tocó entonces lidiar con uno de esos dilemas que los líderes militares o políticos deben resolver. No era cobarde, por el contrario había dado reiteradas muestras de arrojo y valentía. Tenía además el estómago que siempre ha hecho falta en esta tierra bárbara para meterse en las lides por el poder. Era un guerrero terrible y tenía fama, bien ganada, de sanguinario; fue autor de uno de los episodios más vergonzosos de las armas patriotas: la ejecución, con armas blancas, de ochocientos prisioneros españoles, la mayoría de ellos civiles no combatientes. Cierto que estaba en el furor de la guerra a muerte y las órdenes se las dio Bolívar, pero fue él quien las ejecutó con una eficiencia y determinación frías.
En la bahía de Pampatar, ante sus ojos, estaba la flota más grande que España enviara a América en más de tres siglos de dominio colonial: sesenta barcos y doce mil soldados y marinos. Arismendi supo de inmediato, bastaba mirar el mar, que cualquier resistencia a ultranza significaba la aniquilación de los patriotas. También sabía que, aun cuando sus fuerzas eran minúsculas, no podía retirarse y entregar Pampatar, con la fortaleza más potente de Margarita –el castillo San Carlos de Borromeo–, sin siquiera disparar un tiro. El dilema: resistir hasta el final, siendo consistente con su propia épica, u optar por una solución que se apartara de ella. El general margariteño decidió llegar a un entendimiento consigo mismo y optó por hacer una resistencia razonable al desembarco, tratar de contener a los invasores en sus barcos. Luego, si las tropas españolas ponían en tierra sus plantas insolentes, retirarse en orden, conservando intacto su modesto ejército.
Hay un dato importante a considerar en este cuento. En los calabozos del San Carlos estaban prisioneros desde hacía por lo menos una semana, todos los tripulantes y soldados de uno de los barcos de la expedición de Morillo, el Guatemala, que había perdido el rumbo en una tormenta en el Atlántico y recalado en Margarita. A diferencia de lo ocurrido en Caracas en 1814 ante la inminente llegada de Boves, Arismendi no ejecutó a esos prisioneros, una decisión crucial para lo ocurrido al final del día. En la tarde temprana, cuando ya las fuerzas españolas habían desembarcado y rodeado la fortaleza, la guarnición dejada ahí por el jefe insurgente ofreció rendirse, a cambio del respeto a sus vidas. Morillo “El Pacificador” puso como condición que los prisioneros españoles del bergantín estuviesen vivos y bien. Visto que así era, les concedió el salvoconducto.
Otra nota importante en el cuento es que, semanas antes de la llegada de Morillo, también había arribado a Margarita, José Francisco Bermúdez, general patriota, que, después del desastre de Urica, venía huyendo de las tropas realistas comandadas por el brigadier Tomás Francisco Morales. Para la gente de la isla, en ese momento en pánico por una posible invasión desde Carúpano –solo la falta de buques había detenido a Morales–, la llegada de Bermúdez fue providencial. El general cumanés, precedido de su fama de guerrero cuatriboleado, sumaba a la defensa de Margarita los trescientos hombres que lo acompañaban, soldados probados en combate. No obstante, Bermúdez, hombre de un físico gigantesco, era irascible, pendenciero y cerril a la hora de aceptar a sus jefes. Por esas mismas razones, un aliado muy incómodo para cualquiera (incluso con Bolívar tuvo más de un desencuentro violento).
Vino entonces un segundo dilema. Cumpliendo las órdenes reales de pacificar “con dulce” a la insurgencia de Tierra Firme, el día 11 de abril, desde La Asunción –capital de la provincia, entregada también sin resistencia–, Morillo dictó un bando decretando amnistía para quienes rindieran sus armas y juraran lealtad al Rey. Disyuntiva que enfrentó a Bermúdez con Arismendi. Este último –no obstante que la debía desde la masacre de prisioneros en La Guaira– fue partidario de acogerse al perdón real y darse un tiempo para ver de qué manera se continuaba la lucha. Bermúdez rechazó de manera categórica la oferta del imperio (el español). Según la tradición histórica margariteña, antes de separarse, hubo una discusión donde insultó a Arismendi y le tildó de cobarde (versiones más exageradas aseguran que lo despojó de su sable y charreteras).
Arismendi se rindió a Morillo, fue perdonado y se retiró a sus propiedades a capear el temporal (Morillo reportó haber incluso cenado con él). Bermúdez, fiel a la percepción que tenía de sí mismo, tomó la del héroe y, tras burlar con sus dos barcos a la flota española, se fue con sus hombres a las islas del Caribe. De ellas zarpó con rumbo a Cartagena de Indias. Por su fama, fuerza, experiencia militar y por el hecho de que se destituyó (acusado de traición) al comandante militar de la plaza, Bermúdez fue designado jefe de las fuerzas patriotas para defender la ciudad. Morillo partió a Cumaná, pasó a Caracas y desde allí a Cartegena, a la que sitió por tierra y mar con un ejército de nueve mil hombres, en agosto de 1815. Para su sorpresa, la ciudad neogranadina, que no estaba preparada para un asedio largo, no se rindió y resistió tozudamente hasta diciembre, cuando, vencida por el hambre y las epidemias, la tomó sin disparar un tiro. Por lo menos la mitad de los cartageneros murieron de hambre, y quienes sobrevivieron apenas podían ponerse en pie por las enfermedades y desnutrición. En el último momento, Bermúdez, sus hombres y otros muchos defensores que resistieron hasta el final, lograron tomar unos barcos, burlar el cerco español y huir.
Bermúdez había convencido a los jefes de la ciudad amurallada de que era necesario resistir hasta el final. No debió costarle mucho, porque los gobernantes cartageneros también tenían sus épicas. Todavía seguramente escuchaban de sus abuelos las historias de las derrotas propinadas a los ingleses el siglo anterior (la flota de Vernon que sitió la ciudad en 1.741 contaba con 186 barcos y 29.000 hombres). La ciudad de héroes y el guerrero puro y duro se habían encontrado e iban a dar la batalla con la que tal vez habían soñado. El sueño derivó en una pesadilla catastrófica: aparte de los miles de muertos, a Cartagena, desde entonces llamada, con méritos, “La Heroica”, le tomó generaciones recuperar su esplendor.
En las mismas fechas en que Cartagena se rendía, diciembre de 1815, Arismendi se levantó en armas contra el gobernador designado por Morillo, pasó a cuchillo a la guarnición española, y volvió a tomar el control militar de Margarita. Desde entonces, la isla no volvió a ser dominada por los realistas. Aunque Morillo volvió en julio 1817 y su estadía, aunque corta, fue sangrienta, no pudo ganarla. Ya no era el “Pacificador” al frente de un ejército poderoso, era el Pablo Morillo de fuerzas menguadas que fue derrotado por los margariteños en la batalla de Matasiete. Cierto que a su paso su ejército devastó pueblos y tierras; en Juangriego masacró a los defensores de la fortaleza de La Galera. Costo elevado, sin duda, pero mucho menor que el que Margarita habría pagado de haberse resistido en 1815, cuando el flamante general llegó con un ejército cuatro veces mayor y mejor armado. También en la política y la guerra, el tiempo es el mejor arquitecto.
Los paralelismos con la situación actual de Venezuela son obvios, con la complicación añadida de que ahora abundan los Bermúdez. De lado y lado, por supuesto, pero me voy a referir a los Bermúdez que están en el poder, los más peligrosos, los responsables del desastre en el que vivimos, la élite chavista (eufemismo politológico para el trust cubano-cívico-militar que oprime a Venezuela). Como el general independentista, los hijos de Chávez parecieran estar dispuestos a inmolarse, sin necesidad alguna porque la salida está ahí, clarísima, en la propuesta de Juan Guaidó: elecciones libres (incluso para ellos), pero no aceptan.
La visión heroica que tienen de sí mismos y la épica mitológica de la izquierda latinoamericana los mantienen atrapados en un falso dilema y no pueden ver las opciones para bajarse del tigre que cabalgan. Ni siquiera se miran en el ejemplo de sus compañeros peronistas, que se fueron y volvieron. Están cerrados a cal y canto a negociar cualquier solución que libere a Venezuela, empobrecida hasta lo increíble y sitiada por cuanta calamidad pueda pensarse: sin los servicios básicos para la vida, sin maestros ni escuelas, con hambre, sin gasolina para moverse, amenazada al mismo tiempo por el virus Covid-19 y una flota de otro imperio. Son sordos a los ruegos de la vasta mayoría de venezolanos que quiere algo muy simple: elecciones libres, como el medio para comenzar a solucionar nuestras enormes dificultades. Como Bermúdez, parecen optar por la inmolación, de los otros.