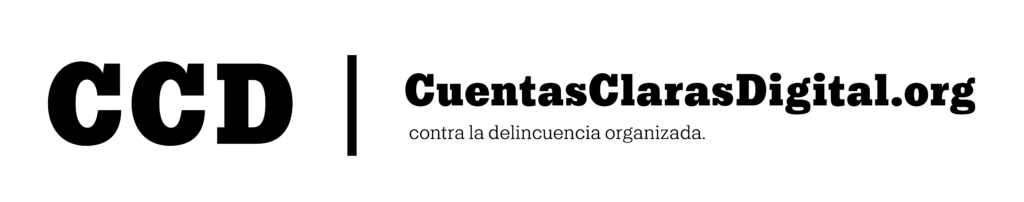No necesariamente. Si revisamos la prensa mundial y los escritos de líderes e investigadores sociales después de la primera y la segunda guerra mundial, observaremos que la mayoría de ellos se prodigaban en mensajes llenos de esperanza sobre el futuro y el nuevo mundo feliz y mejor que debería venir después de ambas tragedias. Al final de la guerra de los 100 años, franceses e ingleses se prometieron no volver a enemistarse y ser mejores vecinos y seguramente, 300 años después, en la firma del Tratado de Westfalia para poner fin a otra guerra, la de los 30 años, los oradores han debido hacer otro tanto y se habrán prometido tolerancia nacional y religiosa para no repetir la pesadilla que vivieron. Sin embargo, como todos sabemos, las guerras y las intolerancias no se acabaron, nos siguieron atormentando, demostrando que nos podemos tropezar infinitamente con la misma piedra.
De manera, entonces, que no está asegurado que las tragedias nos hagan mejores. Lo que sí es seguro es que las tragedias nos cambian y la historia o la providencia, o ambas a la vez, nos dan las oportunidad de aprovecharlas para ser efectivamente mejores.
Veamos. Ciertamente la historia no es lineal y, sin duda, los enfrentamientos y las contradicciones son necesarias para que esta no muera como el agua que se estanca. Esto, que ocurre con la historia, ocurre también en la naturaleza y en el universo conocido. El origen mismo de ambos hay que conseguirlo en la entropía que dio origen al Big Bang original. Dicho en otras palabras, el enfrentamiento dialéctico de contrarios es válido y consustancial a la vida del universo, las rupturas y los enfrentamientos no son entonces maldiciones divinas, sino fenómenos necesarios para que las cosas evolucionen. Una tesis a la que se contrapone una antítesis y que produce una síntesis es la explicación de la dialéctica hegeliana, antes de que Marx y Engels «la pusieran patas arribas». Sin esta lucha desaparecería la vida. Sin embargo, así como este proceso es esencial, lo son también y, quizás más importantes, los momentos en los que la naturaleza «metaboliza» esta lucha de contrarios y se dedica a contemporizar y armonizar y organizar el aparente desorden que le dio origen.
Una muestra de esta afirmación es el mismo cuerpo humano. Las células de los tejidos se dividen para reproducirse, pero al mismo tiempo, como cada tejido forma parte de un órgano, estas tienen que colaborar para realizar las funciones que le están encomendadas. En esta situación la convivencia se impone a la lucha interna. Más bien, cuando la división celular se descontrola, estamos en presencia de una patología que es el cáncer.
Estas leyes, que funcionan para el universo, tienen sus bemoles en la historia porque los resultados de estos enfrentamientos no dependen de la libertad de los elementos ni de los electrones, sino de la voluntad de los seres humanos que la protagonizan. Los líderes, con su actuación, transforman la voluntad en fuerza eficiente y eficaz cuando la organizan y la convierten en causas y razones para luchar por ellas.
Regresando a nuestro tema, debemos recordar que luego de la Primera Guerra Mundial, los líderes de los estados, resuelven crear la Sociedad de las Naciones. Teóricamente, se trataba del escenario donde discutiríamos los diferendos entre los estados y donde pondríamos en obra el propósito de ser mejores de lo que habíamos sido cuando provocamos la tragedia bélica que nos trajo más de 50 millones de muertos.
La humanidad se encontraba en una encrucijada cuando Hitler comenzó a amenazar el orden salido del Tratado de Versalles y la esencia misma de la Sociedad de Las Naciones. Hemos podido evitar la segunda guerra mundial y habernos ahorrado la pesadilla si Europa hubiese escuchado a líderes como Winston Churchill, en lugar de a mentecatos como Chamberlain y Daladier.
En conclusión, no fuimos mejores. Fuimos peores. Inventamos métodos más eficientes para matar y destruir al punto de que usamos la energía atómica para hacer estallar una bomba que, si bien logro la rendición del Japón con lo que seguramente se ahorraron muchas vidas si el conflicto hubiera continuado, dejó constancia de que ya el hombre había llegado al punto en el que tenía bajo su control el poder de destruir masivamente al adversario y a sus ciudades en menos de un minuto.
Como ya se ha dicho, hasta convertirlo en un tópico, el coronavirus ha mostrado lo mejor y lo peor de los seres humanos. Lo peor cuando vimos de nuevo a gente inescrupulosa especulando con mascarillas, geles y productos de primera necesidad. Cuando vimos gente como Maduro, aprovechándose de las medidas para aumentar la represión, para acrecentar la acción de sus grupos paramilitares y presionar el control social para mantener a los venezolanos encerrados, sin agua, sin luz y sin comida.
Pero, a la par de esto, vimos en todo el planeta la actitud de estos nuevos héroes sin capa y sin marketing, como los trabajadores de la salud, las policías, los barrenderos, los agricultores, los cajeros de supermercados y farmacias, que se fajaron en primera línea, poniendo de lado su salud y su tranquilidad.
Vimos igualmente, esa revolución de los balcones, en la que millones de personas salieron a aplaudir a los héroes, a cantar, a protestar también y a crear una nueva vecindad fundada en la solidaridad y la empatía.
Vimos gobiernos actuando bien y gobiernos actuando mal.
A líderes que saldrán fortalecidos y otros que saldrán debilitados.
Aún no sabemos si seremos mejores, pero allí están las grandes cuestiones a debatir, la competencia o la solidaridad, la empatía o el odio. Son unos nuevos contrarios. Al liderazgo corresponde identificar a los mejores y construir una nueva sociedad.
No es seguro que gane una buena causa, pero a la mano están los materiales para construirla.