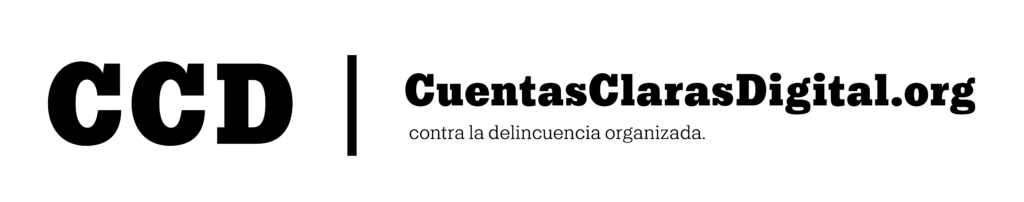En momentos en que los países del Caribe insular y de Centroamérica, al igual que otros como Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia, se encuentran aún gestionando la crisis generada por el COVID-19 y están tratando de recuperarse de los negativos impactos sociales y económicos, una nueva amenaza se cierne sobre sus territorios al acercarse el inicio de una temporada de tormentas y huracanes (del 1 de junio al 30 de noviembre), que los expertos pronostican como sumamente activa o intensa (mayor frecuencia de eventos en comparación con la media histórica), y cuyo corredor natural de desplazamiento e inclusive para su desarrollo es precisamente la cuenca del Atlántico (océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México), a la que todos estos países están vinculados en mayor o menor grado.
Es reconocido el nivel de riesgo asociado al grado de exposición derivado de las circunstancias geográficas y a la vulnerabilidad social, económica y físico ambiental existente en la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe ante eventos extremos de naturaleza hidrometeorológica y climática. En la actualidad también debe tenerse en consideración la merma que en capacidad de prevención, respuesta y resiliencia atraviesan los gobiernos, las empresas, las organizaciones vinculadas al sector de la salud, seguridad, atención de emergencias y los propios ciudadanos a consecuencia del COVID-19. Adicionalmente, aun cuando es muy poco probable que ambos eventos coincidan en fecha en sus registros de impactos máximos en estos países, hay que reconocer que la situación actual no resulta la más favorable para hacer frente a una temporada que es señalada con posibilidades de desarrollar entre 16 y 18 tormentas tropicales (12 en promedio histórico), 8 ó 9 de ellas con características de huracán y 4 dentro del rango de huracanes mayores con vientos sostenidos de al menos 178 Km/h (Ctg. 3 a 5 de la escala Saffir-Simpson).
La primera llamada de atención sobre este particular se produce cuando el pasado 17 de mayo sorpresivamente se adelanta la primera tormenta de la temporada, la cual se formó al sureste de EEUU y fue designada con el nombre de Arthur. Este hecho, sin duda, prende las alarmas sobre el nivel de preparación de los Estados y la adecuación de sus planes de respuestas, para poder pasar de manera rápida y eficiente de una situación donde se han impuesto ciertas medidas restrictivas en relación al distanciamiento físico entre personas y de obligatoriedad en el uso de equipos de protección personal tanto de la población como de los equipos de salud y emergencia impuesta en ocasión del COVID-19; a otra donde es recomendable la evacuación de las personas afectadas y proceder con su traslado y alojamiento por grupos en sitios seguros, como ocurre con los eventos climáticos extremos.
En este punto, es igualmente necesario tener presente cuán importante resulta el actualizar debidamente los planes de continuidad del negocio del sector público y privado, así como disponer de la organización y los medios técnicos para proceder a la evaluación de los impactos de los eventos sobre la gente, los posibles daños en infraestructuras e instalaciones fundamentales y en las cadenas de suministros. Asimismo debe aplicarse el mismo rigor con el estado de los instrumentos de aseguramiento, los sistemas tecnológicos de apoyo en caso de emergencias y los de financiamiento para la etapa de recuperación.