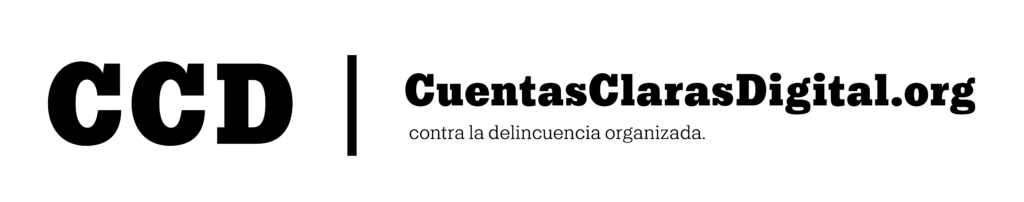Toda religión tiene sus preceptos y, en muchos casos, sus catecismos para hacerlos didácticos y comprensibles para todo el mundo. Descansan todas en dogmas insondables para la razón y para la ciencia. En esos dogmas se creen por fe y esa es la clave. Que no discutas, que no te plantees interrogantes sobre ellos, precisamente porque esa creencia ciega, necesita esa inmensa fuerza espiritual que es la fe para que funcione. Ninguna religión puede permitir tampoco que sus principios se decidan democráticamente. Faltaba más. Ninguna va a a correr el riesgo de que se repita la historia de aquella famosa votación del Ateneo de Madrid en 1936 que decidió que Dios no existía en reñidos comicios. Ese día, por cierto, Dios perdió por un solo voto.
Eso que vale para la religión y que un creyente acepta de manera libre, desgraciadamente tiene su correlato en la política y aquí, querido lector, no funciona eso de que “la salsa que es buena para el pavo, es buena también para la pava”. Ocurre que la política debería estar fundada en la razón, en la verificación, en la táctica y la estrategia para el logro del poder político que es lo que las formaciones políticas se proponen, pero nunca en verdades eternas e inmutables.
Ahora bien, todo esto no significa que la política debe prescindir de la teoría y los principios. También es cierto que las ideas del mundo que se sueña deben darse a conocer. Es necesario que alguien venda esos sueños y que nos muestren, como lo hace el arquitecto en sus planos, el diseño de esa nueva casa en la que todos quisiéramos vivir.
También es permisible que, así como hay escuelas de arquitectura con ideas sobre cómo utilizar el espacio, sobre a quién hay que darle prioridad en la construcción de esos espacios, sobre cómo diseñar ciudades y edificios, que en la política existan escuelas de pensamiento y que se debatan las ideas que la sustentan. Hasta allí todo está bien.
Como dijimos, la política debe seguir una doctrina y unos postulados “teóricos” o “filosóficos”. De otra manera sería pragmatismo puro y duro, lo cual es absolutamente deleznable para quienes quieren ser arquitectos del futuro.
El problema se presenta cuando la doctrina la convierten en sí misma en una religión y entonces aparece el catecismo de las ideologías, con sus mandamientos, sus dogmas, sus verdades indiscutibles, sus santos y sus iglesias. De esta suerte, la ideología se convierte en un recetario de repostería en el que desaparecen “la pizca”, “el puñado”, el toque de un ingrediente, que son detalles que hacen grande la comida salada y aparecen entonces los gramos exactos, las cantidades escrupulosamente medidas y el orden en su mezcla, so pena de que “pongas la torta” horneando la torta si no lo sigues al pie de la letra.
Para mayor desgracia, como en “La Sociedad de los Poetas Muertos”, la mayoría de los preceptos de las ideologías son de autores y políticos muertos cuyos capítulos y versículos se recitan y se recetan desde hace décadas, incluso siglos, como si nada hubiera cambiado desde que estos sumos sacerdotes hablaron.
De esa suerte, la ideología es la mejor camisa de fuerza del pensamiento, es como una inyección castradora de las que aplican en algunos países a los pedófilos y delincuentes sexuales irrecuperables. ¿Si ya está todo dicho y todo está resuelto, para qué vamos a pensar?
Cuando Francis Fukuyama decretaba el fin del historia y pronosticaba el reinado a perpetuidad de la sociedad liberal y democrática, no contaba con que en la próxima esquina le esperaban para emboscarlo, los inefables líderes de la izquierda y la derecha para resucitar las viejas consejas y las viejas verdades reveladas y nunca cumplidas.
En un intento por remozarlas y por “poner vino nuevo en odre viejo” les consiguieron disfraces y maquillajes, así, el neoliberalismo, el progresismo y otros tantos “ismos”, consiguieron trajes nuevos. La gran feria de los engaños seguía. Todo pretendía estar funcionando hasta que llegó el coronavirus y “mandó a parar”. De pronto, los piaches del neoliberalismo rebuscando en sus cajones de sastre, consiguieron a Keynes y comenzaron a gastar y regalar dinero público. Los cheques comenzaron a llegar a las casas de norteamericanos sorprendidos y el proteccionismo conoció un remozamiento para hacer “America great again”; la Unión Europea, por su parte, acuerda un paquete de medidas y pone a su Banco Central a poner en el pote más de 700 mil millones de euros, la mitad de los cuales serán a fondo perdido para los países miembros afectados por la pandemia. López Obrador y Bolsonaro comienzan burlándose del coronavirus y diciendo que hay que trabajar para que la economía no colapse. El primero saca estampitas y escapularios a modo de vacuna y el segundo cae enfermo por no hacerle caso a su colega izquierdista.
La izquierda redentorista de los pobres se convierte en la fábrica de fortunas mal habidas más grande de la historia de la humanidad. Odebrecht (el del Lula trotskista para remediar el fracaso de la IV Internacional fundada por Trotsky) se convierte en la V Internacional y mete sus pezuñas en gobiernos de izquierda y derecha, demostrando que la ideología del dinero es más poderosa que todas las demás que no son más que quincallas, baúles de abalorios y espejitos para engañar incautos.
En Venezuela nos va a tocar reconstruir el país después de esta pesadilla. Ya, en los círculos de pensadores de izquierda y de derecha nos comienzan a predicar desde sus púlpitos las nuevas (viejas) ideologías que deben inspirar la acción del estado para esa etapa. Ojalá que no caigamos en sus trampas, y no nos dejemos seducir por sus recetas y sus catecismos. Ojalá no nos tropecemos con la misma piedra. Para gobernar un país solo hace falta honestidad y sentido común. Rodearse de los mejores y tener un poquito de grandeza (valga la contradicción).