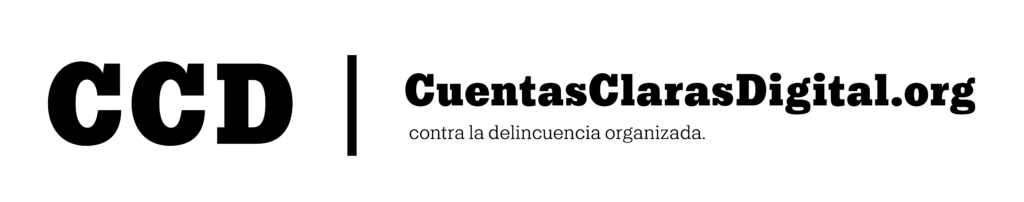A veces no me queda claro si Venezuela es un lugar feliz o infeliz. Porque parece ambas cosas. Más allá de las penurias que sufre el país, y por muy pesimista que esté, el venezolano anda por la vida regalando gestos fraternales. Foto AFP
La gente más alegre del mundo puede encontrarse en una cola kilométrica en el supermercado o en un hospital quebrado y sin insumos.
Y ese no-sé-qué que puede transformar desgracias en un festín de risas es lo que más voy a extrañar de Venezuela.
Temo que pronto vaya a suscribir lo que decía Gabriel García Márquez, quien en su «Memoria feliz de Caracas» (1982) escribió que «una de las hermosas frustraciones de mi vida es no haberme quedado a vivir para siempre en esa ciudad infernal».
En Venezuela, donde estuve tres años como corresponsal de BBC Mundo, encontré el reto más grande de mi vida.
En este tiempo la crisis pasó de grave a alarmante, la calidad de vida cayó en forma estrepitosa y la inflación se disparó.
Entre otros ejemplos, el litro de jugo de naranja subió 4.600%, los cigarrillos aumentaron 3.900%, y legalizar documentos en consulados un 12.000%.
Vi tres cadáveres, viví 11 apagones y la policía me detuvo dos veces.
Me salieron tres canas y me dio alopecia en dos oportunidades.
Pero el recuerdo que me llevo es más feliz que infeliz.

Porque en la esencia del venezolano, en ese limbo entre felicidad e infelicidad, encontré enseñanzas para el resto de mi vida, aquellas en la raíz de instituciones como «poco a poco se llega lejos», «esto es lo que hay» y «al mal tiempo, buena cara».
Lo que no voy a extrañar
Hay, por supuesto, algunas cosas que no extrañaré.
Por ejemplo, que la ineficiencia del sistema te obligue a buscar atajos para sacar una cédula, comprar jabón o tener agua las 24 horas.
No echaré de menos la desidia, la parsimonia, la indolencia con que me atendieron o hablaron o insultaron burócratas, meseros y policías.
Intentaré no recordar las horas que pasé buscando la versión del chavismo sobre algunas noticias.
No extrañaré los ataques desde el oficialismo o la oposición por ciertos reportajes que publiqué.
Y haré lo posible para superar la rabia que sentí esta mañana, como tantas otras, cuando la tarjeta del banco no sirvió, se bloqueó y luego me quedé sin dinero porque había sacado ya los 160 billetes (solo US$16) que me puede dar el cajero en un día (en cuatro transacciones).
Echaré de menos…

Lo que sí quedará en mis recuerdos serán los atardeceres brumosos bajo el olor del sofrito que preparaba mi vecina al son de las guacamayas.
Recordaré el aguacate «mantequilludo» que me vendía una «doña» con un celular en una teta y una calculadora en la otra.
Echaré de menos el verde de los árboles y arbustos, de las palmas y hierbas que en Caracas conviven en paz con el bullicio de las motos, el esmog y las trampas.
Cada vez que sienta nostalgia de Venezuela buscaré sentir el sabor de las nutelas que un caraqueño sonriente, soñador y trabajador llamado Christian me traía de la costa de la Guaira por dos módicas lochas (dinero).
Tienen razón los expertos: acá está el mejor cacao del mundo.
Y me transportaré a las playas del Caribe cada vez que huela y beba uno de los exquisitos rones venezolanos (también, dicen, los mejores el mundo), que en medio del caos noticioso fueron aire fresco para este corresponsal asmático.
Memoria feliz de Venezuela
Cuando hable de la Venezuela que viví tendré que mencionar escasez, inflación, delincuencia, gente jodida en un sinfín de maneras.
Pero haré el esfuerzo de ir más allá de esta coyuntura, lejos de los cínicos, corruptos y malandros.
Me llevo, más bien, la sonrisa del recogedor de basura, el coqueteo de la funcionaria pública: ese calor humano caribeño que tanto extrañan los miles de venezolanos que se han ido del país recientemente.
Es como si en Venezuela la movilidad social estuviera en la cultura; como si el clasismo fuera cuestión de las minorías: acá el chofer es el confidente del jefe y la empleada del servicio, un pilar en las familias de clase media.
No hay sueldo ni vestimenta ni buenos modales que estén por encima de un saludo, de una broma que democratice las relaciones: que ponga a un mototaxista en el mismo rango de un ministro; que archive, rápidamente, el trato de «usted»; que inspire, en cuestión de segundos, decirle «mi amor», «mi cielo» o «papito» a un desconocido.

Venezuela vive en un raro estado de paciencia, de tolerancia. La impuntualidad es permitida.
Algunos venezolanos dicen que ese estado de constante regocijo, de no tomarse nada en serio, es lo que «tiene a este país jodido».
Pero para mí es una enseñanza de que no hay preocupación que arregle los problemas.
Ser feliz es gratis, aprendí de los venezolanos. Por mucho que la arepa esté muy cara.